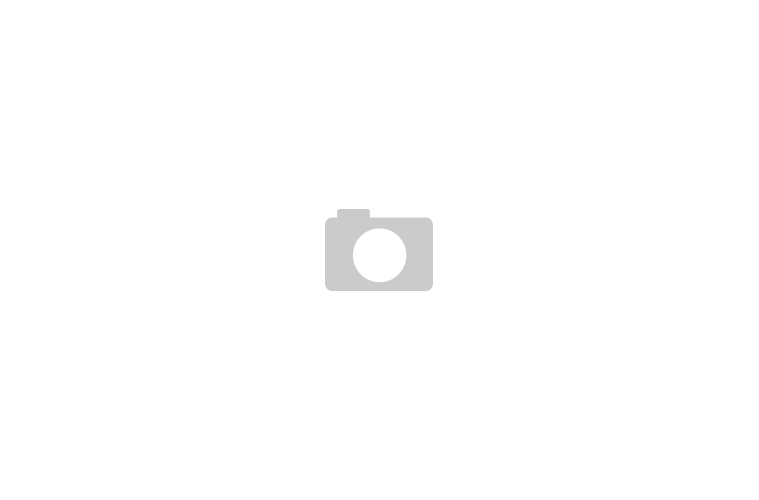En la patilla de Abraham Boba podría aterrizar un Boeing 747 con tranquilidad. Quien la pillara. La de Jota, de Los Planetas, es más bien un arbusto por podar, un felpudo deshilachado, algo así como el mapa de Eurasia en el rostro, y la de Raphael fue hace décadas un poco Alex Kidd, aniñada con garbo y gracia. ¿Y la mía? Ay, mis curras, alegría y tormento, causa de mi desvelo. Diván y venga ese trauma.
Me fijé en la historia del rock, porque yo daría una pierna de Bebe por tener un trocito de pelambrera custodiando orejas pero ojo, no cualquier trocito: son años de búsqueda infructuosa de la patilla perfecta, abundante pero no asalvajada, imponente pero de izquierdas, díscola, simétrica pero no cuadriculada, que salve la barbita indie, poderosa, limpia, grande pero no desbocada, de barrio pero presentable, que uno pueda acudir con ella a un concierto en un antro pero que permita darle la mano al alcalde al día siguiente. Eso es mucha versatilidad, pensarán, y en esas ando.
Nadie dijo que la empresa fuera fácil. Lo que hace Álex Olmedo, por ejemplo, de La Naranja China, es emborracharse de patillla, mantener viva la escuela de Juan Guerra. El hermano ya fallecido de Alfonso fue, sin necesidad de coger una guitarra, el auténtico adalid del rock andaluz, con un patillamen para invadir Polonia. Canas amenazadoras surcando mejilla, chupa de cuero y a beber a una sucia tasca esquinera hasta que viniera Javier Cárdenas con su cámara. Mi idea platónica de patilla (la patilla que serían las personas y no las sombras en el mito de la caverna) corresponde no a un rockero sino a un futbolista: Alessandro Del Piero, eterno delantero e institución en la Juventus.
Cojo la Rolling Stone, esa revista del corazón, moda y tendencias, y me fijo en las patillas que luce el personal. Esa ramita sostenida mágicamente en la nada de Fito Cabrales, la irregular de Isabel Pantoja, la seria pero vasta de Ringo Starr en los años 60 (un poco escuela Gica Hagi), las funcionariales de Señor Chinarro (ey, Antonio, que te vuelvo a piratear un título de disco para encabezar un artículo) o las perfiladas con bisturí de Jairo Zavala, ex líder de Vacazul y ahora cabeza pensante de Depedro.
 Del Piero, el mito, celebrando un gol. Admirad la celestial patilla. ¿No es sobrecogedor?
Del Piero, el mito, celebrando un gol. Admirad la celestial patilla. ¿No es sobrecogedor?
Todo esto viene a santo de mi drama. Sucede cada tres meses. Mi peluquero le mete mano al corte de pelo clásico y funcional que tan bien conoce desde hace años. Máquina por detrás y delante tijera normal, sin filigrana ni alarde, como un partido del Eibar. Todo bajo control, hasta que va y me hace, mientras tiemblo y se para el tiempo como con Oliver Aton a punto de tirar a puerta, la pregunta del millón de dólares: ¿Las patillas cómo te las dejo? ¿Cortas o largas?
Entonces, como en un libro de ‘Elige tu propia aventura’, pueden pasar dos cosas. A veces, si estoy poco ambicioso, digo que ‘cortas’, balones fuera, y así me ahorro problemas porque sé que la patilla esta vez no alcanzará el vigor necesario que despunte mi autoestima. Acepto cobarde la derrota sin ni siquiera tocar la pelota. Si vengo peleón, afirmo que ‘largas’ y asumo el reto con torería y valor: cuidarme la patilla para hacer de ella, en pocas semanas y con el orgullo en juego, un rasgo facial de categoría. La dejo crecer pero no resulta tan fácil, pues debo lidiar contra imprevistos: el equilibrio entre ambas, la rebeldía de la derecha, que a veces se me pone cochinamente frondosa o vigilar la delgadísima línea que, en cuestiones capilares, siempre separa el poderío del agitanamiento.
 Un hombre a buen seguro respetado, de firmes convicciones y valores pétreos
Un hombre a buen seguro respetado, de firmes convicciones y valores pétreos
Sucede lo mismo que cuando me he intentado dejar el pelo largo, esto es, que las greñas de esparto que tengo se me van de las manos y devienen en un cabezón ecológicamente insostenible (¿banalizo? Para nada: Andrés Calamaro tiene letras cuyas tesis es que hay momentos de la vida en los que un corte de pelo es lo más importante que hay. Los Mojinos Escozíos cantaron aquello de ‘demasiao carvo pa’l rock’n’rol’). Pues bien: algo parecido pasa con mis curritas, que asombran briosas y pujantes en su edad de oro, que dura semanas, y hasta meses, pero luego las pierdo, se me escabullen irremediablemente, como cuando un hijo se descarrila y cae en la droga.
Mi círculo de amigos me ha gritado alguna vez ‘¡asco de patilla!’, como afeándome veladamente la poca uniformidad (efecto Guadiana) o la, simplemente, acumulación porcachona y sin orden de pelo, ese enrrocamiento en la abundancia. Dos compañeros de trabajo (lo veo: el director me llamará en breve a su despacho) me han alertado ya de la prominencia de mis dos patillas y es entonces cuando he visto que las estoy perdiendo; que hoy, mañana con suerte, pasado a lo sumo, las habré perdido.
Concluyo, así, que a mis patillas hay que disfrutarlas en su momento, que luego es tarde, y más o menos, esta aceptación de la vulnerabilidad mitiga mi frustración cíclica y me hace más libre. Aun así, igual que dije que prefiero quedarme maricón o negro antes que calvo, revelo que mi autorrealización personal pasa exclusivamente por construir, con esfuerzo y alguna decepción, una patilla de enjundia; de esas que ves por la calle y te dan ganas de felicitar al afortunado que las porta (¡cuántas veces he sentido eso!); de esas que le reafirman a uno como ser humano; de esas que generan confianza en los mercados; de esas donde hasta la luna se refleje en ellas. No cejo en el empeño, y eso que escribo estas líneas compungido, acariciándome con placer y por última vez mis dos creaciones, a punto de meterles un tajo por el bien del acicalamiento. Rebanarse la patilla siempre es morir un poco.
raúl