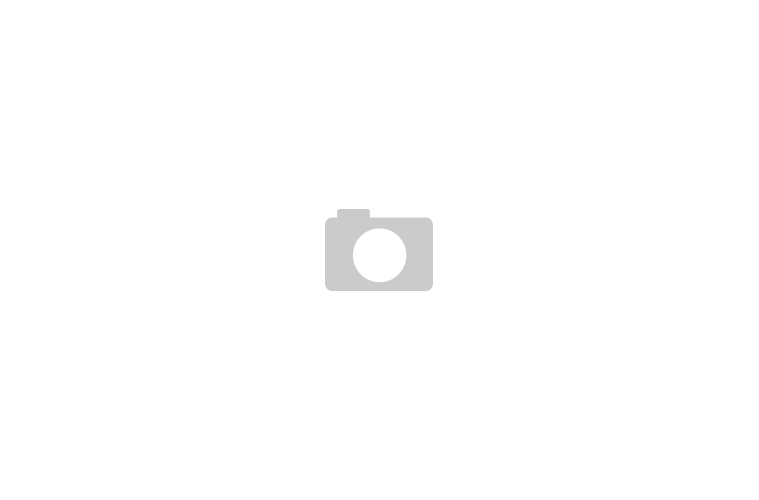Me llega un mail con la convocatoria universitaria, un asunto intrigante, casi de coña, de parapsicología cuartomilenaria, algo así como ‘Fado & Psiquiatría. Psicopatología de la saudade’. Me deja perplejo. Es extraño pero se palpa la paramusicalidad, y más cosas, que van de la poesía a la literatura, pasando por la medicina y la psicoterapia, y hasta el teatro. La baticao de conceptos enraíza bien, ya en la sesión (auditorio bien concurrido en la Universitat Rovira i Virgili), sobre los rígidos cimientos de la ciencia.
Doctores de psiquiátrico hablan de “equilibrios que se tambalean”, de “síntomas y trastornos mentales” y de hasta “fallos en el funcionamiento físico”. Pilar Casaus, directora del Institut Pere Mata, pone en circulación el concepto de psicoterapia, ese compendio de técnicas psicológicas, que a veces sirven por sí solas, sin fármacos, para “recuperar la facultad de volver a conectar con los sentimientos”. Sentir y palabra, en esa bisectriz va a crecer la clave. ¿Pero y qué leches va a pintar aquí la música?
El Aula Magna, siempre tan académica y formal, se ha convertido en una Casa de Fado: todo a media luz, varias mesas con velas y ese color cálido y decrépito de restaurante de barrio antiguo lisboeta. Recuerdo, de mis días en Oporto, aquella rusticidad y aridez. Alguien habla del sentimiento en el marco de la salud mental, de pasar del ‘ver para creer’ al ‘sentir para creer’ y de transitar de “objetivar la conducta” a “la dificultad de objetivar los sentimientos”. En esencia: no excluyamos el método científico pero vayamos más allá. Y escucho la primera frase golpeadora: “Somos personas. Eso quiere decir que lo pasamos bien pero también muy mal. Una buena salud mental significa sufrir menos de lo que disfrutamos”.
 Guitarras portuguesas, en acción en una casa de fado
Guitarras portuguesas, en acción en una casa de fado
El Prozac o Platón, los pelotazos de Lexatín, la filosofía o la borrachera oxigenante se van a convertir aquí en fado, la pócima mágica que va a ser capaz de curar un trastorno severo que afecta a funciones motoras y sensoriales. Primero, el doctor Ángel García Prieto lleva a cabo una aproximación histórica a esta música portuguesa de raíz, épica y enfática: “Es más que una canción. Es poesía musicada que sirve para unir”. Entrelazado, a veces siendo una misma cosa, el fado lleva incorporado el concepto de saudade, un vocablo para el que la RAE no encuentra sinónimo en español, aunque convengamos en ubicarlo entre la nostalgia, la morriña o la añoranza, el endémico vicio de echar de menos, aunque todo esto, matiz mediante, ande algo lejos de la melancolía.
A mí, ignorante mayor en la materia, me viene bien la semblanza histórica impartida: ese hipotético nacimiento del género en el trayecto desde Cabo Verde hasta Lisboa, pasando por Brasil; ese entroncamiento con músicas añejas como el tango, el soul o el bolero. Tuvieron viajes parecidos: desde las tabernas infames de los barrios bajos, del lupanar sórdido, caminito a los salones de la aristocracia; y luego, hasta instrumento anarquista fue, e incluso hubo compositores que debieron sacarse el carnet de fadista. Varios vídeos nos ubican y nos enseñan el virtuosismo de los músicos zumbándole, como un Hendrix contenido, a esa guitarra portuguesa que parece una bandurria y que se toca con dos púas. Una letra vuelve a capturarme: “Tal vez el fado me diga lo que nadie quiera decirme”. Todo esto ha sido la previa para la terapia, para el experimento marciano, raro de cojones, que vamos a ver.
 La sesión músico-teatral que ilustró el caso clínico
La sesión músico-teatral que ilustró el caso clínico
El gran responsable es el psiquiatra Carlos Ranera Frauca, que prefiere hablar poco y dejar actuar más, ceder el protagonismo a la obra músico-teatral con la que va a explicar el caso clínico del que se encargó hace tres años. Él fue el último recurso de la medicina y lo supo solucionar. Una cantante y un guitarrista tocan fados y dos actores recrean la consulta del psiquiatra. Ella interpreta a la paciente María Da Silva, una portuguesa que sufre un problema en su andar, un trastorno al caminar a raíz de la reciente muerte de su madre. Como en un diván, como en regresión hipnótica, se desahoga y se transparentan los traumas: María es una inmigrante en Europa que no llegó a tiempo a su Lisboa natal para despedirse de su madre; aparecen remembranzas de su infancia, de la casa donde nació, de la figura materna (a ratos esto parece la consulta de Freud pero sin cocaína) y lecturas psicoanalíticas con sentencias de alto voltaje: “El primer exilio es el nacimiento, dejar el vientre de la madre”.
María, sollozante, rota, frágil, una especie de mujer ‘saudada’, regresa al origen de su dolencia a ritmo de fado, la banda sonora que suena todo el rato y que vertebra las idas y venidas escenificadas a la consulta. Echo en falta en el paripé algo más de concreción (en la butaca bromeo con V: es como si el médico te recetara un par de coplas de Martirio cada ocho horas), de cerrar el círculo de la sanación. Esa cojera insólita, esos andares de puntillas estrambóticos pero graves (un mal físico que deriva de algo mucho más hondo) se van corrigiendo hasta el cenit, la mágica y tremenda ‘María la portuguesa’, ese homenaje fronterizo, onubense y en castellano de Carlos Cano al fado: la tristeza congénita por la pérdida en el alma negra y atlántica de gallegos y lusos. Tan ibérico, al fin y al cabo.
raúl