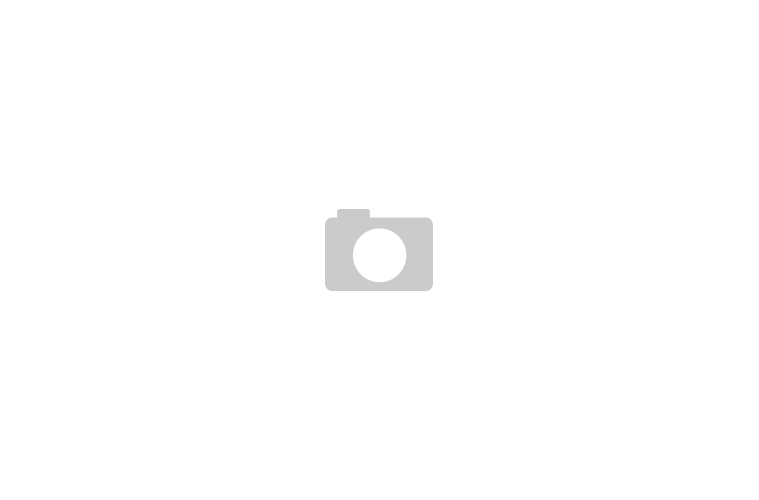Empecé a correr porque era incapaz de hacerlo. ¿Qué otro motivo podía tener? Pedalear unos kilómetros, nadar unos largos, darle a unas mancuernas: ahí me podrían catalogar de regular tirando a malo. Pero… ¿corriendo? Mi estatus oficial era de fatalérrimo. Un kilómetro y veía a la pálida dama, palabra. Sí, empecé a correr y vi que era capaz de hacerlo, pero aún mejor: descubrí otra forma de sentir la música.
Salgo de noche, cuando la gente de bien se recoge y sólo quedamos sobre el maldito asfalto almas en pena mirando a la perra vida frente a frente. Tal vez exagere (lo hago), pero ése es el escenario que me gusta. Acera, luces difusas, el mundo sostenido en la húmeda frialdad de un barrio que se apaga.

Dejo que mis piernas me lleven mientras en mis auriculares suena Akira Yamaoka y las calles se transforman en algo más. Los reflejos en los charcos, las gotas tardías de una lluvia que acabó hace rato, la pedestre noche que de repente cobra una belleza demoniaca. Corro al ritmo de los bepeeme; no, olviden eso, el ritmo es un telón de fondo, un tren lejano; corro al compás de un estado de ánimo que me eleva. Entra Philip Glass con su ‘Koyaanisqatsi’ y me arrebatan los cánticos de ese minúsculo cacho de galaxia en el que vivimos. Asciendo remolcado hacia las estrellas por los órganos de catedrales minimalistas y eternas. El mundo es hielo y mientras más rápido corro más me uno a su infinita quietud.
El playlist de mi reproductor (convenientemente bautizado como ‘Run!’, no sea que me confunda) rueda al azar como una ruleta perversa. Algo de Daft Punk en ‘Tron: Legacy’, algo de Eddie Vedder en ‘Into the Wild’ (le arranco y me inyecto, al fin, un poco de la libertad inadulterada que contiene), algo de Moby. La noche es eléctrica, zen, y entre la estática encuentro a veces relámpagos de iluminación, la comprensión que se me escapa, hace años, en esa meditación que no practico. Existir es rendirse, dejar que te capture el curso del tiempo, el movimiento de tu cuerpo al paso de algo escondido en temas que creías haber agotado.
Corro con ‘Waiting’ de Devlins, ‘Run’ de Snow Patrol, ‘My Body’s a Zombie for You’ de Dead Man’s Bones o ‘Late Goodbye’ de Poets of the Fall. Redescubro a Arcade Fire pateando las vías de ‘We Used to Wait’ o ‘Wake Up’ y el ejercicio se vuelve menos taoísta y más melancólico. Arranca la banda sonora de algún Metal Gear Solid, del Castlevania que tan bien compuso Óscar Araujo o de Deus Ex: Human Revolution y me lanzo hacia adelante como un guerrero infatigable, herido, volcado hasta dejarse la piel en su última misión.
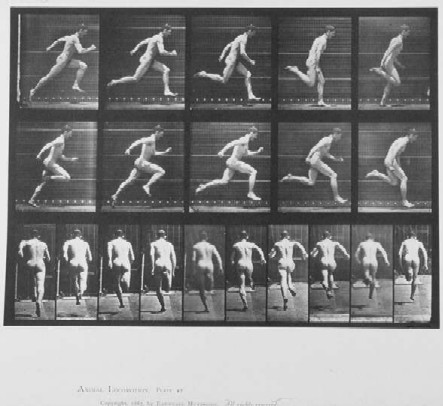
También se corre con ligereza y rampazo de furia al ritmo de El Columpio Asesino (fantástico enchufarse ‘Toro’) o Rammstein, quienes se me hacen algo pesados para la marcha salvo en temas como ‘Links 2 3 4’ (se hizo para esto) o ‘Frühling in Paris’. ‘Invaders Must Die’ de Prodigy es puro subidón atlético. Correr puede ser, también, un ejercicio de tópicos, aunque no conviene caer en esos mixes de house largorros que circulan por ahí, no se nos enturbie el cuerpo y el alma.
Le echo kilómetros al cuerpo, uno, dos, cinco, diez, y la música me guía y me sostiene cuando el asunto se vuelve terrenal y agotador. Me autodestruyo para dejar que los sonidos se filtren en mis músculos, que recorran las cuerdas que atan mis partículas y me proyecten a todos los universos posibles. Henchido de sonoridades motoras, me apunto a mi primera carrera oficial y en la meta nos endiñan ‘Eye of the Tiger’: se jodió el misticismo.
V the Wanderer