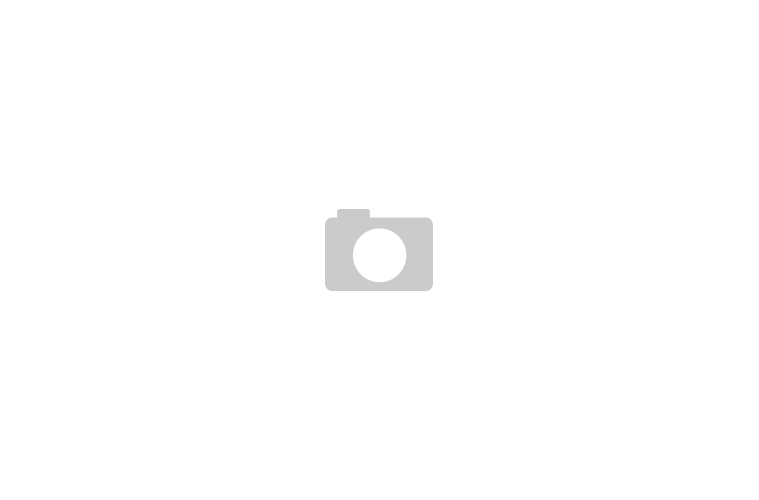Me insiste Pae, a través de Facebook, en que vaya a su concierto, tentándome con la letra de un cover-atentado a Nirvana. Un lunes por la noche, con todo el frío y las ganas de no moverse de casa, pero Raúl, Cano y yo caemos en la llamada (la más opuesta posible, por otro lado, a la de una sirena). La leyenda de Pae circula por los círculos más iniciados de la ciudad como un secreto compartido y no nos podemos resistir. Anticipamos un acto único, de proporciones épicas, y me llevo la cámara para dejar testimonio.
El asunto en un show de Pae comienza así: sube al escenario, se arma con su fiel Juanita (la otra mitad de ‘Pae y su guitarra’) y dedica varios minutos a saludar, a presentarse, a enrollarse en un discurso cada vez más opaco y descarrilado. Casi, podría decirse, se disculpa por lo que va a venir. Alguien le da un toque y recuerda que ha venido a dar un concierto. Pae vuelve en sí y presenta el primer tema, improvisando un caótico y descalabrado discurso: otros cinco minutos. Acorde de guitarra, sí, ahora empieza: no, falta aún un último trago a su elegante vaso de calimocho.
El repertorio de Pae, al menos en este primer acercamiento, se compone de dos vías bien diferenciadas: amables tonadas sobre su familia, que hacen de él un tipo entrañable y hogareño, y versiones ceporras y crudísimas de conocidos temas pop. No hay término medio ni asomo de continuidad, y él combina ambos lados con admirable inconsciencia. (La balanza se inclina peligrosamente al lado de las versiones, eso sí).
No tardamos en reírnos, aplaudir e incluso admirar el extraño happening que tiene lugar sobre el escenario. Pae se traba, olvida la letra, cambia algún acorde, se tropieza, salta con desgana los fragmentos que le desmotivan, se quita la camiseta… y pese a todo, entusiasma. Tras un buen rato de asombro, encuentro las claves de la atracción que provoca: lo suyo es un verdadero acto punk, el «do it yourself» y «diversión antes que formación» llevados al extremo; tanto, que ni siquiera necesita tocar para ser lo más filopunkie que haya visto en años.
Ver a Marcos Rodríguez en acción tiene el atractivo de los accidentes de tren, del desastre catastrófico o mínimo, de la falta de pudor y la despreocupación como vía directa para establecer complicidad con el otro lado del escenario. No se prende fuego por nosotros, no lo da todo por su público, no se autodestruye: tan sólo es un tipo que regala magdalenas, despliega un encantador desastre a su alrededor y repite, incansablemente, que la siguiente canción «es una puta mierda». A ver quién se atreve a decir que es poca cosa.
V the Wanderer