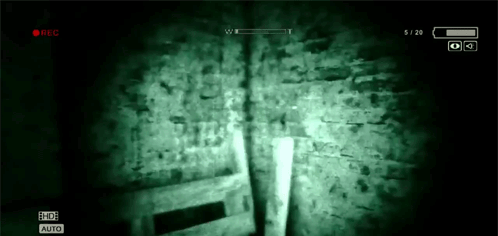Si el cine tiene los cortos y la literatura los relatos breves, ¿por qué todos los videojuegos deberían durar decenas de horas? En Shortplay defendemos y recomendamos obras interactivas breves, de entre unos pocos minutos y algunas horas, que se pueden abordar de una sola pieza, sin prisas pero sin esclavizarnos durante semanas. Si no juegas, ya no será porque no tengas tiempo.

La brevedad le sienta bien a los relatos de terror. Por ejemplo, las historias cortas de Junji Ito funcionan mejor que sus obras largas, como Gyo. En cinco, diez o treinta páginas el señor Ito perturba con más intensidad que en trescientas. En cine, a no ser que hablemos de Stanley Kubrick, es difícil mantener al espectador agarrado a la butaca en un film de terror más allá de las dos horas. Como en la reciente –y muy LoPutoNormal– The Conjuring 2 (James Wan, 2016), que al alargar el metraje no consigue ser un tren de la bruja tan bien engrasado y medido como su primera entrega. Con cortometrajes pasados a largos es incluso peor. Ejercicios de horror audiovisual tan efectivos como Mamá (Andrés Muschietti, 2008) o Lights Out (David F. Sandberg, 2013) se tornan en mediocridades que recurren a tópicos manidos para llenar metraje, diluyendo la idea que hacía meritorias a sus versiones originales.
Al terror videolúdico la brevedad también sienta bien. En Alien Isolation (Creative Assembly, 2014), toda la tensión de sentir al xenomorfo acechando queda desdibujada por una duración excesiva, estirada artificialmente para no enfadar al jugador medio tras gastarse sus sesenta euros en un juego demasiado breve. El terror videolúdico nació para ser breve. Resident Evil (Capcom, 1996), Alone in the Dark (Infogrames, 1992), Silent Hill (Konami, 1999) o Clock Tower (Human Entertainment, 1995) son obras contenidas en pequeñas capsulas temporales, de no más de 6 o 7 horas para los más calmados y/o miedosos. Esto lo comprendieron muy bien los pioneros del terror indie. Fuese por limitaciones económicas o por integridad creativa, juegos como Amnesia: The Dark Descent (Frictional Games, 2010) o este Outlast (Red Barrels Studio, 2013) son experiencias de terror contenidas, tanto en duración como en diseño y mecánicas.
Outlast –como antes Amnesia– se acerca a las experiencias contemplativas, atmosféricas y narrativas del walking simulator, aunque trufando su desarrollo de ambientación malsana y «jump scares». Aunque se queda corto ante una de las obras más rotundas del videojuego reciente, el inaccesible P.T. (7780s Studio, 2014), Outlast es capaz de reflejar y mantener la sensación de indefensión del jugador, la incomprensión del mal que le rodea y el acecho constante de este mal hecho carne en el tiempo que dura. El juego de Red Barrels Studio marca la diferencia mediante el uso de la cámara de vídeo como mecánica. Como ya hizo en su momento la saga Project Zero (2001-2015) con la cámara fotográfica, en Outlast el jugador puede experimentar el gameworld a través de la pantalla de una cámara de vídeo digital. El ruido de la imagen digital o el efecto de visión nocturna hacen de Outlast una experiencia aún más perturbadora que viendo el mundo a través de los ojos del protagonista. Y pese a que no es obligatorio su uso, la pulsión por utilizar la cámara, como todos esos protagonistas de found footage de los que siempre nos quejamos, es poderosa. Es uno de esos códigos asimilados del cine de terror y que gustamos de reproducir en sus hermanos videolúdicos: hay que comportarse como idiotas insensatos. ¿Qué gracia tendría si no?