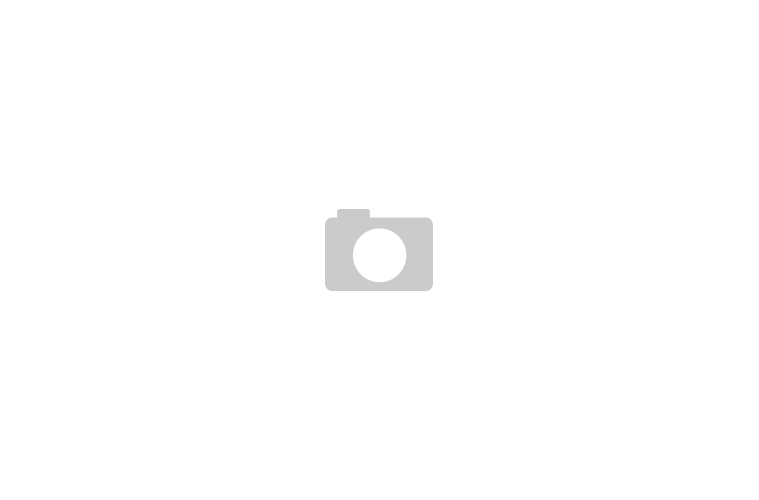«Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste; cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lloviznoso; cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes; y, especialmente, cada vez que la hipocondria me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces, entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustituto de la pistola y la bala.» (Herman Melville. ‘Moby Dick’)
Nos refugiamos bajo la translúcida sombra de la mayor y repasamos vocabulario como «botavaras» y «cabrestante», mientras saltan hacia nosotros minúsculas gotas, fragmentos de olas rotas que invaden nuestros sentidos. La mar, ah, la mar, a quien el lenguaje, en un arrebato de poesía, prefiere hacer mujer. Esa extensión magnética refleja tantas y tan contradictorias pulsiones humanas que no le queda otra que convertirse en entidad literaria, en referente constante (la misma ‘Moby Dick’, ‘El viejo y el mar’ o ‘Historia de un náufrago’, si les valen).
La mar sigue ahí cuando los cuentos se cantan, en ése género o subgénero o supragénero que es el relato musical, la canción narrativa. Trovadores modernos, como Nacho Vegas, The Decemberists o, a veces, Sabina también están salpicados de sal.
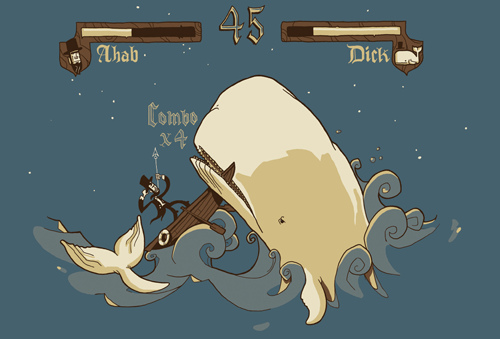
Los decembristas de Colin Meloy tienen su ‘Mariner’s Revenge Song’, larguísima (casi 9 minutos) historia de un joven metido a marino para vengar la muerte por melancolía de su madre, ultrajada y saqueada por un cruel pícaro. A ritmo de burlesco acordeón y con un lenguaje rico y algo decimonónico (como siempre), Meloy repasa la peripecia del vengador, su obsesión, la (bellísima y salvaje) plegaria de su madre y el frenético desenlace, apoteosis sonora con ballena asesina de por medio. Épica marítima, triste, pícara, verbal.
El mar se vuelve hombre, caprichoso y cargado de rencor, en el sinfónico cuento de Mecano ‘Naturaleza muerta’. El triángulo amoroso entre el pescador Miguel, la paciente Ana y el furibundo mar compone una estampa evocadora, con aspiraciones de eternidad, fastuosa, como resume el cierre: «hay gente que asegura que cuando hay tempestad las olas las provoca Miguel luchando a muerte con el mar». Y mientras Ana espera, convertida en estatua de piedra sin Sodoma a la que mirar, como una sirenita de los tiempos en que los cuentos tenían sitio para el lado más descarnado del mundo.
No muy lejos de las orillas andan los puertos, con su aire caradura y decadente. Por allí pasaron el marinero y el capitán de Los Rodríguez, en un cuento convertido en milonga protagonizado por una mujer sabia y resabiada, resignada y descreída. No hay nada más poético que una mujer que ha perdido la inocencia. Al cuento le falta un desarrollo, tal vez porque el alcohol lo borra y no recuperamos la conciencia hasta ese fatídico final. Dos hombres, una mujer, alcohol, una apuesta que ganó la muerte. Hagan sus conjeturas.